|
|
Recordemos el
4 de mayo de 1886
Plaza de
Haymarket |
Un hermoso día en Chicago
Aun en tiempos normales, los industriales de Chicago
gozaban de merecida fama de salvajismo. El Departamento de
Policía -según Henry David en su autorizado trabajo El
caso Haymarket- "hacía tiempo que era utilizado como si
fuera una fuerza privada al servicio de los patronos". Como
si fuera asunto de rutina, rompía todas las reuniones de
trabajadores repartiendo garrotazos a cuantos hallaba a su
alcance, encarcelando a los dirigentes obreros
indiscriminadamente, y abusando de sus revólveres muy a
menudo, después de derribar las puertas de los locales
sindicales. La mayoría de los agentes policiales, además del
pago que recibían del municipio, percibían dinero también de
las organizaciones patronales. Se les había inculcado en tal
forma la idea de que todo huelguista era agente extranjero y
que todos los nacidos fuera del país eran anarquistas o
socialistas que tramaban destruir el orden establecido, que
estaban más convencidos que los propios industriales de esas
falsedades.
Los magnates locales de la carne, de la prensa, del
comercio, de las maquinarias agrícolas, los Armours, Swifts,
Medills, Fields y Mc Cormicks, paseaban por las calles de
Chicago arrogantemente como si fuera su feudo,
considerándose a sí mismos como de un barro infinitamente
más fino que el de los polacos, irlandeses, bohemios y
alemanes que poblaban la ciudad enriqueciéndolos con su
sudor. Algo del espíritu de ese Chicago, aún antes del 1º de
mayo de 1886, puede apreciarse en un suelto del Chicago
Tribune publicado el 23 de noviembre de 1875, comentando
una reunión de 50 desempleados, que protestaban por la
política seguida por la Sociedad de Ayuda y Alivio en la
distribución de subsidios: "No hay gente más inclinada
que la norteamericana a hacer justicia por sus propias
manos. El juez Lynch es norteamericano de nacimiento y de
carácter [...] Todos los postes de luz de
Chicago serán decorados con el esqueleto de un comunista si
es necesario para evitar que se propague el incendio y para
prevenir cualquier intento subversivo".
Durante los dos meses que precedieron al 1° de mayo,
escribe David, "ocurrían repetidos disturbios y era común
ver vagones patrulleros llenos de policías armados
precipitándose a
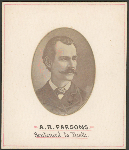 |
|
Albert Parsons |
|
través de la ciudad". En marzo y abril
subió la tensión, como un termómetro al sol, al informarse
en los periódicos de Chicago sobre los miles de trabajadores
que diariamente declaraban que se adherirían a la huelga el
1°, de mayo. A lo largo de marzo y abril Albert R. Parsons y
August Spies trabajaron como nunca lo habían hecho antes,
persuadiendo a los sindicatos locales para que se plegaran
al movimiento del 1° de mayo.
Parsons, orador
elocuente, era un incansable activista. Destacado dirigente
del sindicalismo de Chicago, no solo era miembro de los
Caballeros del Trabajo (Knights of labor), sino que también
fue fundador del Sindicato Obrero Central, con 12 mil
afiliados.
En marzo los sindicatos de ebanistas, maquinistas,
gasistas, fontaneros y estibadores de Chicago, tomaron
resoluciones para realizar una huelga el 16 de mayo, si
antes de esa fecha no se les concedía la jornada de ocho
horas. A principios de abril 35 mil trabajadores de los
corrales votaron en favor de la adhesión al paro. Pocos días
después los albañiles, carniceros, jugueteros, zapateros,
empleados del comercio y tipógrafos, se unían al ya
gigantesco movimiento. En la última semana de abril, el "Bradstreet"
calculaba que 62 mil trabajadores de Chicago se habían
comprometido a realizar el paro del 16 de mayo, mientras que
el viernes 30 de abril otros 25 mil trabajadores habían
exigido la jornada de ocho horas sin amenaza de paro, y 20
mil ya habían logrado esa conquista.
Ante los
preparativos de los patronos movilizando a la Guardia
Nacional, aumentando las fuerzas policiales y fundando un
cuerpo especial de represión, el sindicalismo realizó dos
grandes y militantes reuniones masivas. La primera una
asamblea de los Caballeros del Trabajo el 17 de abril, que
se realizó en el local Cavalry Armory colmando su capacidad
con 7 mil trabajadores, mientras 14 mil más escuchaban
afuera. La segunda ocurrió el domingo 25 de abril, en la que
Albert Parsons y August Spies hablaron ante 25 mil
trabajadores.
Los periódicos locales, con el "Tribuno" usando con
diversas variaciones su lema favorito de "el esqueleto de
un socialista en cada poste", concentraron sus fuegos
sobre Parsons y Spies como los mayores responsables del
movimiento en favor de la jornada de ocho horas.
El 1° de mayo de
1886 fue un hermoso día en Chicago. El fuerte viento
proveniente del lago, con frecuencia muy inclemente en la
primavera, había amainado ese día y había un sol radiante.
Era un día calmo en más de un aspecto, las fábricas paradas
y vacías, los almacenes cerrados, las calles desiertas, los
conductores ociosos, las construcciones detenidas, los
corrales estaban silenciosos y ninguna columna de humo
surgía de las chimeneas.
Era sábado,
ordinariamente día de trabajo. Una multitud de trabajadores
riendo, charlando, bromeando y vestidos de domingo,
acompañados de sus esposas e hijos, se reunían para el gran
desfile en la Avenida Michigan. Esta presentaba el aspecto
de los días de fiesta. Hombres robustos y rudos, ataviados
con ropas de "fiesta" pero algo toscas, repetían
satisfechos: "Todos salieron de mi casa, hasta el gato".
Pero el enemigo acechaba desde sitios estratégicos.
A los lados de
la ruta que seguiría el desfile y en las calles adyacentes
policías armados, agentes del cuerpo de represión y agentes
"especiales" buscaban ubicación, listos para hacer respetar
"la ley y el orden". Todos los techos próximos estaban
ocupados por estos "agentes del orden" munidos de rifles y
otros materiales bélicos. En las Armerías del Estado, 1.350
miembros de la Guardia Nacional, equipados con fusiles
Gatling, estaban acuartelados y prontos a marchar contra los
manifestantes. En un edificio de oficinas de la zona central
estaba reunido en sesión permanente el Comité de Ciudadanos,
para recibir informaciones inmediatas desde todos los puntos
de posibles conflictos: era el estado mayor que dirigiría la
batalla para salvar a Chicago de la "socialista" jornada de
ocho horas.
Albert Parsons, bien acicalado, se sentía alegre y
optimista. Caminando bajo el espléndido sol de ese día, con
su esposa Lucy y sus dos hijitos hacia la Avenida Michigan,
su corazón
 |
|
Lucy Parsons |
|
saltaba dentro del pecho al ver a los miles y
miles de huelguistas que se aprestaban para el desfile. August Spies, su mejor amigo, con su bigote rubio
temblándole de excitación y placer, corría de un lado para
otro con un ejemplar del "Chicago Mail" bajo el
brazo. Unos 340 mil trabajadores desfilarían ese día en todo
el país. Cerca de 190 mil se habían plegado a la huelga. En
Chicago alrededor de 80 mil obreros se habían lanzado a la
calle para conquistar la jornada de ocho horas. "Y la
mayoría -decía Spies agitando el diario- están aquí
esperando que comience el desfile". En cierto momento se
detuvo en sus idas y venidas, y, en forma pausada, como si
reflexionase para sí, leyó en voz alta estos dos párrafos
del editorial del mencionado periódico:
"Hay dos
rufianes peligrosos que andan en libertad en esta ciudad;
dos cobardes que se ocultan y que están tratando de crear
dificultades. Uno de ellos se llama Parsons, el otro Spies.
Señálenlos hoy. Manténganlos a la vista.
Indíquenlos como
personalmente responsables de cualquier dificultad que
ocurra. Hagan un escarmiento realmente ejemplar con ellos si
en verdad se producen dificultades".
El desfile
estaba comenzando, miles de trabajadores lo iban engrosando.
Cada uno de ellos experimentaba la emoción de ver concretada
su aspiración de solidaridad y fraternidad en la lucha
común, y todos marchaban regocijados. Los niños se
desprendían de vez en cuando de la mano de sus padres y
corrían adelante haciendo cabriolas. La gente reía presa de
raro júbilo, y miraba continuamente hacia atrás a la vasta
concurrencia que la seguía y que parecía un símbolo visible
del poder del trabajo al unificarse. Entre el número
aparentemente sin fin había Caballeros del Trabajo y
afiliados a la Federación Norteamericana del Trabajo,
bohemios, alemanes, polacos, rusos, italianos, irlandeses,
negros, blancos y antiguos vaqueros que ahora trabajaban en
los corrales de los mataderos de Chicago. Había católicos,
protestantes y judíos; anarquistas, socialistas,
republicanos, comunistas y demócratas; pagadores de impuesto
único y, en fin, gente corriente que formaba una sola e
irresistible columna de voluntades para reclamar la
implantación de la jornada de las ocho horas de trabajo en
todas partes.
Parsons marchaba cerca de la cabeza del desfile, del brazo
de Lucy; Lulú, su hija de siete años, iba tomada de su mano
y Albert, el varoncito de ocho años, tomaba la mano de su
madre. El desfile se encaminó hacía el lago Front, punto de
reunión para escuchar los discursos de los oradores.
Hablaron en inglés, bohemio, alemán y polaco. Parsons fue el
penúltimo en hacer uso de la palabra. Se refirió
especialmente al poder invencible de la unidad obrera.
Spies cerró el acto. Era joven, 31 años, muy bien
parecido, con perfil clásico, ojos azules y piel muy blanca.
Editaba el periódico de los trabajadores alemanes, "Arbeiter-Zeitung",
y era extraordinariamente elocuente, tanto en su idioma
nativo como en inglés. Su dinamismo y fogosidad lo hacían el
favorito de las muchedumbres. El cerrado aplauso con que la
multitud acogió el fin de su discurso culminó el acto. El 1°
de mayo de 1886 había terminado.
Pero esta gran manifestación y la movilización masiva
realizada en todo el país por la jornada de ocho horas, no
pasó desapercibida para los trabajadores del mundo. En La
historia de un luchador norteamericano, H. M. Morais y
W. Cahn escriben:
"En 1888 la Federación Norteamericana del Trabajo [...] votó
la continuación del movimiento por la conquista de la
jornada de ocho horas, fijando el 1° de mayo de 1890 como el
día para una acción decisiva. Al año siguiente, dirigentes
del Movimiento Obrero organizado de muchos países se
reunieron en París. Después de haber escuchado lo que había
sucedido en los Estados Unidos, votaron unánimemente en
apoyo de la lucha para la conquista de la jornada de ocho
horas, y designaron también el 1° de mayo de 1890 para una
acción internacional para lograr aquella conquista. Y en la
fecha fijada los trabajadores de toda Europa demostraron su
solidaridad con sus hermanos de los EE.UU. realizando
numerosos desfiles, reuniones y manifestaciones masivas
exigiendo en todas partes la reducción de las jornadas de
trabajo".
Decepción de las "fuerzas del orden"
El 1° de mayo de 1886 no había habido derramamiento de
sangre, no se había repetido la Comuna de París. La milicia
se desmovilizó y habiendo desaparecido la agitación de la
mañana, los miembros de los diversos cuerpos de represión se
miraban tímidamente entre sí, desconcertados. Al marchar
hacia sus domicilios, sus uniformes se destacaban
desagradablemente entre los grupos de civiles, muchos de los
cuales habían participado en el desfile. Toda la prensa
minimizó u olvidó hipócritamente sus muchas predicciones de
violencia. La policía volvió a su trabajo rutinario diario.
Esperando a
Armagedón, Chicago se sintió muy defraudada al haber
transcurrido en paz un día que esperaba turbulento. El día
siguiente era domingo y Parsons viajó a Cincinnati, de donde
había sido llamado para hablar en una reunión. El lunes
continuó la huelga en muchos gremios y su resultado fue que
varios miles de trabajadores conquistaron las ocho horas.
Mientras, el Comité de Ciudadanos insistía en sus
declaraciones de que "se tenía que hacer algo".
La policía, exasperada por tanta expectativa y por la
esterilidad de su movilización del 1° de mayo, buscaba
desahogar sus ímpetus. Y lo inició apaleando a los
trabajadores despedidos de la Mc Cormick Harvester, para
hacer entrar a trabajar a 300 rompehuelgas. Pero tuvo
"desahogo" pleno a la hora de cerrar ese establecimiento.
Muchos de los despedidos se habían reunido allí, esperando
la salida de los esquiroles. La policía se presentó
repentinamente, revólver en mano. Y cuando los obreros se
retiraban a la desbandada, según un testigo, "abrió fuego
sobre sus espaldas. Mataron a hombres y muchachos que
corrían". Se informó que seis trabajadores habían sido
muertos. Spies, quien había estado hablando en una reunión
próxima de trabajadores de la madera en huelga, fue también
testigo de la masacre. Reunió rápidamente varios dirigentes
sindicales y después de informarles, se decidió convocar un
acto de protesta contra la violencia de la policía, para la
noche siguiente en la Plaza Haymarket.
Parsons había regresado de Cincinnati, satisfecho de su
misión y lleno de júbilo al irse informando de que miles de
trabajadores iban conquistando en todo el país la jornada de
ocho horas. Almorzó en su hogar, en la calle Indiana, donde
su esposa le informó sobre la
 |
|
Sam Fieldem |
|
reunión a realizarse en Haymarket. Pero agregó que el domingo, durante su ausencia,
ella había convocado una reunión de costureras que querían
organizarse sindicalmente. Entusiasmado por la perspectiva,
Parsons decidió no asistir a la reunión de Haymarket y citar
a Sam Fieldem y otros dirigentes de la Asociación del Pueblo
Trabajador en la oficina del "Alarm", en el 107 de la
Quinta Avenida, para planificar la organización de las
costureras.
Esa noche el matrimonio Parsons, los dos niños y la señora
Holmes, periodista del "Alarm", fueron a tomar un
tranvía para trasladarse a la reunión. Estaban esperándolo
cuando se les acercaron varios periodistas para preguntarles
sobre la reunión de Haymarket. Uno de los reporteros le dijo
a Parsons: "Hemos oído que esta noche va a haber
dificultades". Este sonrió y le preguntó: "¿Está
usted armado para la batalla?" "No -respondió el
periodista-, ¿lleva usted alguna dinamita consigo?"
Llegaba el tranvía y Parsons alzó en brazos a su hijita. Su
esposa, mirándolo cariñosamente, preguntó al reportero:
"¿Le parecería que tiene aspecto de
hombre muy peligroso?"
Ya en el lugar
de la reunión, estaban debatiendo diversas proposiciones
para la mejor organización de las costureras, cuando llegó
un mensajero a la carrera. "Hay una gran reunión en
Haymarket -comunicó- y Spies es el único orador.
Quiere que vaya Parsons y también Fieldem".
Fueron. La multitud reunida resultaba pequeñita para la
Plaza Haymarket. Spies, que había llegado muy temprano,
había empujado un vagón de ferrocarril hacia una esquina,
para que le sirviera de tribuna. Muy cerca estaba la
Comisaría de Policía de la Calle Desplaines, bajo el mando
de John Bonfield, un capitán apodado "el apaleador".
Allí, sin que Spies lo supiese, estaban reunidos 180
patrulleros dispuestos a marchar sobre la reunión si la
ocasión se presentaba. También ignoraba Spies que el
alcalde, Carter Harrison, estaba entre la muchedumbre.
Spies estaba hablando desde el vagón, cuando vio a Parsons
que se acercaba con su familia. La multitud también lo vio y
comenzó a aplaudirlo. Después de dejar a su esposa y sus
hijos en otro vagón vacío, Parsons subió a la improvisada
tribuna. Entre otras cosas, dijo: "Yo no estoy aquí para
incitar a nadie, ese no es mi propósito. Simplemente vengo
para relatar los hechos tal cual son". El Alcalde de
Chicago, que estaba escuchando, se alejó de la Plaza después
de esas palabras. Fue a la comisaría y le dijo al capitán
Bonfield que el mitin era pacífico y que debía desmovilizar
a los patrulleros y enviarlos a cumplir sus tareas
corrientes.
Parsons terminó
de hablar a las diez. Un viento frío que venía del lago
azotaba a las gentes y habían caído algunos aguaceros.
Amenazaba una fuerte tormenta. Muchos de los asistentes se
retiraban. En esos momentos estaba hablando Sam Fieldem, y
Parsons buscó a su familia y con otros trabajadores se
retiró al salón de un bar situado en una esquina próxima,
conocida como Zepf’s. Muy pronto el grupo estuvo riendo y
charlando, mientras circulaban los vasos de cerveza. Entre
tanto afuera, Fieldem, último orador, continuaba su discurso
ante un gentío que disminuía constantemente.
"¿No es un hecho
-estaba
diciendo- que no controlamos nuestras
propias vidas, que otros nos dictan las condiciones de
nuestra existencia?"
En ese momento fue interrumpido por una alarma general. Se oyeron gritos
de urgente advertencia: ¡La policía! En efecto, calle abajo,
en formación militar, con sus garrotes enarbolados,
avanzaban los 180 patrulleros, dirigidos por los capitanes
Bonfield y Ward. La muchedumbre comenzó a dispersarse a la
carrera. El capitán Ward se encaminó al sitio donde hablaba
Fieldem
y le increpó:
"En nombre del pueblo del Estado de Illinois, ordeno que se
disuelva este mitin inmediatamente."
El asombrado
Fieldem le contestó con firmeza:
"Pero capitán, este es un acto pacífico."
Las "fuerzas del orden"
provocan el desorden
Se produjo un
momento de silencio que permitió oír el rumor de las
carreras de los asistentes que huían para evitar la
violencia policial. Un instante después la oscuridad fue
disipada por un enceguecedor relámpago rojo y se oyó el
estruendo de una tremenda explosión. Alguien había hecho
estallar una poderosa bomba. Hubo una terrible confusión. En
la oscuridad, la policía disparaba sus armas locamente en
todas direcciones. Muchos de los que huían tropezaban y
caían, otros yacían heridos, la mayoría corría maldiciendo,
quejándose del bárbaro atropello. La policía, como
enloquecida, continuaba pisoteándolos salvajemente. El
balance final dio como saldo un hombre muerto en el sitio y
otros siete mortalmente heridos que expirarían poco después.
Al día siguiente los patronos de Chicago y de todo el país
explotaron en un gran grito de venganza. Su vocero servil de
siempre mereció este juicio: "Con la explosión de la
bomba -escribe David en su relato del "Caso de
Haymarket"- la prensa perdió
todo vestigio de exactitud, veracidad y objetividad..." Un
titular característico exhibía en sus grandes tipos "¡AHORA
ES SANGRE! Una bomba arrojada contra la policía inaugura el
trabajo de la muerte."
El "New York Tribune" informaba falsamente:
"La multitud aparecía enloquecida por un
deseo frenético de sangre y de sostener su terreno,
disparando descarga tras descarga contra los agentes de
policía."
Aunque desde el principio muchos pensaron que la bomba
había sido lanzada por un agente provocador pagado
-hipótesis que más tarde obtuvo en cierta medida la
corroboración policial- no era posible afirmarlo así en la
mañana del 5 de mayo, ni por mucho tiempo después. Un nativo
de Chicago escribió por aquellas fechas:
"Pasé por muchos grupos de personas cuyas
agitadas conversaciones acerca de los hechos de la noche
anterior no podía dejar de oír. Todo el mundo suponía que
los oradores que hablaron en la reunión y otros agitadores
obreros habían perpetrado el horrible crimen. ‘Primero
ahórquenlos y después júzguenlos’, era la expresión que
escuchaba repetidamente... El aire estaba preñado de ira,
temor y odio."
La prensa de toda la nación predicaba unánime que no
importaba sí Parsons, Fieldem o Spies habían arrojado o no
la bomba. Debían de ser ahorcados por sus puntos de vista
políticos, por sus palabras y por sus actividades en
general. Y cuantos más alborotadores se entreguen al
verdugo, tanto mejor será. El "Chicago Tribune" decía:
"La justicia pública exige
 |
|
Michael Schwab |
|
que a los asesinos europeos August Spies, Michael Schwab
(otro dirigente de la Asociación del Pueblo Trabajador) y a
Samuel Fieldem, se les detenga, se les juzgue y se les
ahorque. La justicia pública exige que el asesino A. R.
Parsons, de quien se dice que deshonra este país por haber
nacido en él, sea capturado, juzgado y ahorcado por
asesinato."
R.
H. Baugh, periodista del "Spectator", escribía que
"aunque hay convicción unánime, aun si sucediese lo
inimaginable y se absolviera a los acusados, ese hecho no
los salvaría de la muerte. Un Comité de Vigilancia
-afirmaba- tomaría la ley en sus
propias manos y restablecería el orden social, suspendiendo
la civilización por tres días."
La policía, apremiada por la prensa, la cátedra y el
púlpito, por los grandes y pequeños magnates, todos ellos
exigían venganza inmediata, perdió todo control atestando
las cárceles con detenidos extranjeros, allanando hogares,
rompiendo puertas de domicilios privados, destruyendo las
imprentas que editaban periódicos en idiomas extranjeros,
invadiendo las sedes y oficinas de los sindicatos y de todas
las otras organizaciones de los trabajadores. "A los
sospechosos se los golpeaba y se les sometía al ‘tercer
grado’ -escribe el profesor Harvey Wish-
la policía torturaba a individuos totalmente
ignorantes de lo que significaba anarquismo y socialismo.
Algunas veces también se les obligaba a actuar como testigos
para el Estado. ‘Primero invadan, y después busquen la ley’,
decía Julius S. Grinnell, fiscal de Chicago designado para
actuar en el caso."
El reinado del terror
El reino del terror, que se iba extendiendo a muchas otras
ciudades, se orientó a los dirigentes sindicales como las
primeras víctimas. En las semanas siguientes se arrestó a
toda la junta directiva de los Caballeros del Trabajo, del
distrito de Milwaukee, y se le acusó de "sedición y
conspiración". Cuatro dirigentes de los Caballeros del
Trabajo de Pittsburg fueron también encarcelados y acusados
de conspiración, mientras que en Nueva York toda
 |
|
Adolph
Fischer |
|
la junta
directiva del Distrito 75 de la misma organización fue
arrestada, acusada también de conspiración por haber
dirigido la huelga de la Tercera Avenida Elevada. John
Swinton declaró: "La clase
trabajadora de Nueva York está viviendo bajo el reinado del
terror. Jueces corrompidos y la policía, que es esclava de
los monopolios, están ahora arrestando a los ciudadanos en
número incalculable."
Parsons, que
presintió enseguida que la bomba había sido arrojada por un
agente pagado, y que él era uno de los primeros candidatos a
ser acusado, logró escapar en medio de la confusión,
inmediatamente después del atentado terrorista de Haymarket.
Pocos días más
 |
|
Louis Lingg |
|
tarde, efectivamente, se le acusaba de
conspiración en el asesinato de Mathias J. Degan, el policía
muerto en Haymarket. Igualmente se hizo la misma acusación
contra Spies, Fieldem, Michael Schwab, George Engel, Adolph
Fischer, Louis Lingg y Oscar Neebe. De todos ellos,
únicamente Spies y Fieldem habían estado en el lugar del
estallido de la bomba. Parsons con su esposa y sus dos
hijos, se recordará, habían estado en el bar de la esquina
de Zepf’s, y pocas horas más tarde Parsons estaba fuera de
Chicago en viaje a Cincinnati.
Mientras la
policía lo buscaba frenéticamente, él estaba en lugar
seguro, dejando correr los días en lo alto de una colina que
tenía vista hacia los pacíficos campos de Wisconsin.
Pero le
resultaba incómodo y difícil aceptar esa tranquilidad y esa
seguridad, mientras sus compañeros estaban corriendo serios
peligros. Aun sabiendo que lo iban a ahorcar si regresaba,
sentía no obstante que no podía permanecer por mucho tiempo
en su refugio en momentos en que se acusaba falsamente a sus
compañeros, tan inocentes como él.
 |
|
George Engel |
|
En esa disyuntiva, aún perfectamente convencido -como
tiempo después demostró el gobernador de Illinois John P.
Altgeld, que había sido un hecho comprobado- de que iba a
enfrentarse a un jurado predispuesto en su contra, a
testigos perjuros y vendidos, a un juez decidido a hacerlo
ahorcar a como diera lugar, él sin embargo decidió
presentarse a esa caricatura de juicio. Sorpresivamente
apareció en la Corte el día en que se reunía para tratar el
caso, y expresó con altivez:
"Nuestras Honorabilidades, he venido para que se me procese
junto a todos mis inocentes compañeros."
En confidencias a un amigo, le había manifestado con firme
decisión: "Yo sé lo que estoy
haciendo. Sé que me matarán. Pero me resultaba imposible
estar gozando de libertad, sabiendo, como sé, que mis
compañeros sufrirán condenas o serán ajusticiados, acusados
de un crimen del cual son tan inocentes como yo".
¿Proceso judicial o farsa antiobrera?
El ya célebre proceso comenzó el 21 de junio de 1886, ante
el juez Joseph E. Gary. El jurado, compuesto en su mayoría
de comerciantes, industriales y empleados de esos mismos
comerciantes e industriales, era lo menos imparcial que
pueda imaginarse. Según investigaciones realizadas
posteriormente por un gobernador de Illinois, John P.
Altgeld, "cuando el juez que actuó
en este caso falló que un pariente de uno de los muertos era
jurado competente, y eso después de que ese hombre había
declarado ingenuamente que estaba profundamente prejuiciado
contra el acusado... y cuando en una serie de oportunidades
afirmó que eran competentes como testigos o como jurados
hombres que se proclamaban convencidos de la culpabilidad de
los acusados antes de haberlos escuchado... entonces ese
proceso perdió toda y cualquier semejanza con un juicio
justo."
El Gobernador
afirma, además, "muchas de las pruebas aceptadas como
evidencias en el juicio, eran fantasías prefabricadas",
y agrega que "los testimonios se lograban de hombres
ignorantes y aterrorizados, a quienes la policía había
amenazado con torturarlos si se rehusaban a jurar por lo que
ella les ordenaba..."
Fueron testigos
de esta clase, todos aterrados y muchos de ellos pagados,
quienes atestiguaron que los acusados formaban parte de una
conspiración para derrocar al gobierno de los Estados Unidos
por la fuerza y la violencia, y que la bomba de Haymarket y
el asesinato de Degan habían sido el primer golpe de lo que
estaba proyectado como un asalto general a todo el orden
establecido. Pero sus testimonios estaban tan llenos de
contradicciones que el Estado se vio obligado a cambiar los
términos y fundamentos de su acusación.
Y entonces la
médula de los cargos del Estado consistió en alegar que el
desconocido que había arrojado la bomba lo había hecho
fuertemente influido por las palabras e ideas de los
acusados.
El juicio se
convirtió así en una especie de competencia para amontonar
palabras y más palabras -vinieran o no al caso, tuvieran o
no sentido, fueran pruebas o no- hasta llegar a formar
impresionantes montañas de papelería. Procedimiento que
lamentablemente se repetiría en muchos tribunales de los
Estados Unidos. Se leyeron interminablemente editoriales y
artículos escritos por Parsons y Spies. Al jurado se le
recitaban continuamente los discursos pronunciados por los
acusados. Se extraían trozos fuera de contexto de escritos
sobre la naturaleza y filosofía de la política y se
presentaban como evidencias condenatorias contra los que
estaban en el banquillo. La plataforma política de la
Asociación del Pueblo Trabajador, sus resoluciones y
declaraciones, se consideraban como evidencias de
culpabilidad en el asesinato de Degan.
El juicio se desarrolló con todo el sensacionalismo
histriónico, con todas las características escénicas que a
menudo transforman los procesos legales norteamericanos en
lóbregos espectáculos públicos. Como es costumbre en estas
circunstancias, una fuerte guardia armada se estacionó
alrededor de la Corte, pretextando que en cualquier momento
un "ejército anarquista" podía intentar rescatar a
los implicados. Como también es acostumbrado, la gente se
peleaba por conseguir asientos en el local; algunos hasta se
llevaban sus almuerzos, y por las tardes se advertía en la
sala del Tribunal una fuerte fragancia de naranjas y los
pisos estaban resbaladizos por las cáscaras de bananas. Cosa
también habitual, asistir al juicio se convirtió en sello de
elegancia, y los aristócratas de la ciudad se buscaron la
manera de lograr lugares muy próximos al mismo juez Gary. El
augusto jurista reía y charlaba, y mientras se desarrollaba
el juicio entretenía a "su público" con jueguitos
haciendo caricaturas y acertijos en los papeles de
formularios del juzgado y hasta ofrecía dulces a sus amigos
mientras los acusados luchaban desesperadamente por salvar
su vida y defender su causa.
La prensa, desde luego, estaba allí con toda su gloria,
representada por periodistas venidos de todas las grandes
ciudades del país. Diariamente los periódicos imprimían
millares de palabras sobre el juicio. Por estos despachos
sabemos de esa gente "selecta", despreocupada y
alegre que rodeaba al juez Gary, y cómo éste amenizaba las
horas de sus adeptos; sabemos de las esposas de los
acusados, pálidas y demacradas, con sus hijos inquietos y
asustados colgándoseles del cuello, apiñados todos en las
filas delanteras de los asientos de la sala. Esos despachos
nos informan que en la sala el calor era sofocante, que la
gente estaba apretujada y apenas tenía espacio para agitar
los abanicos que se les habían suministrado. Y que la
lentitud del juicio, arrastrándose semana tras semana,
reflejó, a pesar de todo, un aspecto "justo" de la
legislación norteamericana por el cual hasta el culpable más
evidente puede apelar a todos los recursos -hasta los más
impresionantes- que le ofrece la ley, antes de ser ahorcado.
 |
|
Nina van Zandt |
|
Por los despachos de esa prensa sabemos de una joven que,
cuando entraban a la Corte los acusados, ofreció un ramo de
flores a cada uno. De un hombre muy pobremente vestido que
sollozó cuando Fieldem se dirigió al jurado, hombre que más
tarde declaró a un periodista: "He vivido cerca de él
durante años y puedo asegurar que nunca conocí un hombre más
bueno, más honesto y mejor vecino". Esos despachos de
prensa nos informan también de la bella Nina van Zandt,
juvenil heredera que se enamoró de Spies al verlo luchar por
su vida, y sacrificó su fortuna para casarse con él por
poder, con la remota esperanza de que la boda pudiera
influir de alguna manera en el veredicto.
 |
|
Spies |
|
Esos despachos de prensa describen una y otra vez a los
acusados: el "impasible" Fieldem; el "elegante"
Spies; el "melodramático" Parsons; el "alto y
pálido" Fischer; el "reflexivo" Schwab; el
"desafiante" Lingg. Un reportero con muy poco
sentimiento y ningún seso escribía:
"Son irreductibles, no tienen ningún
remordimiento, y para sus mentes distorsionadas es la
sociedad la que está en juicio y no ellos mismos."
El veredicto fue
una simple formalidad. Pero el gran momento del juicio llegó
el día en que los acusados se irguieron en la Corte para
acusar a sus acusadores. Para decir por qué el juez Gary no
debía sentenciarlos a muerte, y porqué no eran ellos los
culpables sino la sociedad. Ese día ellos dominaron a la
Corte y al país. Ningún periódico fue tan extremadamente
conservador como para no admitir que los acusados, al
defender a la clase trabajadora desafiando la muerte,
impresionaban por su extraordinaria dignidad.
Los alegatos
Neebe, sentenciado a quince años de prisión, único de los
acusados que no fue condenado a muerte, fue el primero:
"Vi que a los
panaderos de esta ciudad se les trataba como a perros. Y
ayudé a organizarlos... ¿Es eso un crimen? Ahora trabajan 10
horas al día en vez de las 14 y 16 que trabajaban antes. ¿Es
otro crimen? Pues cometí otro mayor. Una madrugada observé
que los trabajadores cerveceros de Chicago comenzaban sus
tareas a las cuatro de la mañana. Regresaban a sus casas
hacia las siete u ocho de la noche. Nunca veían a sus
familias ni a sus hijos a la luz del día. Fui a trabajar
para organizarlos. Pero, Vuestras Honorabilidades, aún
cometí otro crimen: vi a los empleados de comercios y a
otros empleados de esta ciudad que trabajaban hasta las diez
y once de la noche. Emití una convocatoria, y hoy están
trabajando solamente hasta las siete de la noche y no
trabajan los domingos. ¡Estos son mis grandes crímenes!".
Neebe concluyó
exigiendo que también a él se le condenara a muerte,
declarando a voz en cuello que él no era menos culpable que
sus compañeros, ya que todos eran inocentes.
Después habló Parsons. Una flor en la solapa y una poesía
en los labios, ya que comenzó recitando:
"Rompe el terror y la miseria de tu esclavitud; pan es
libertad, libertad es pan."
Desafiante y apasionado, hubo quienes lo tildaron de
teatral, hasta que percibieron que estaba a punto del
colapso al cabo de dos días de esfuerzo para explicar y
justificar su acción y sus convicciones. Insistió en que
nunca había abogado por la fuerza salvo como una respuesta
inevitable a la fuerza que utilizaban en primer término los
patronos. Leyó extensamente párrafos tomados de editoriales
de periódicos en los que se predicaba el uso de la violencia
contra los huelguistas, y con ellos documentó su cargo,
dando ejemplo tras ejemplo de casos en que los militares y
policías habían hecho fuego y matado trabajadores sin que
hubiese habido provocación alguna. Además presentó una
acusación concreta sobre el atentado de Haymarket: afirmó
que la bomba había sido lanzada por un agente pagado por los
industriales, en un intento por anular el movimiento en
favor de la jornada de ocho horas de trabajo. Continuando su
alegato, expresó:
"En los últimos veinte años de mi vida he estado íntimamente
identificado y he participado activamente en lo que se
conoce como el Movimiento Obrero de los Estados Unidos. Soy
anarquista. Ahora, ¡golpeen! Pero antes de hacerlo,
escúchenme. ¿Qué son el socialismo o el anarquismo?
Brevemente son el derecho del trabajador a tener igual y
libre utilización de las herramientas de la producción y el
derecho de los productores a su producto. Eso es el
socialismo.
"Yo soy socialista. Soy uno de esos que piensan que el
salario esclaviza, que es injusto, que es injusto para mi,
para mi vecino y para mis compañeros. Pero no aceptaría
dejar de ser esclavo del salario para convertirme en patrón
y dueño de esclavos yo mismo
[...]
Si hubiese escogido otro sendero en la vida, ahora podría
estar viviendo en una bella casa, rodeado de mi familia, con
lujo y tranquilidad, con esclavos obedeciendo mis mandatos.
Pero escogí otro camino, y hoy estoy aquí en el banquillo.
Estos son mis crímenes.
"¿No fueron
ellos, los capitalistas, los primeros en decir: lancen
bombas de dinamita contra los huelguistas, para que
escarmienten los demás? ¿No fue Tom Scott (presidente de la
empresa Pensylvania) el primero que dijo: denles una dieta
de balas. ¿No fue el ‘Chicago Tribune’ quien afirmó: ‘dénles
estricnina’? Y lo hicieron... Han tirado bombas y balas. La
bomba de Haymarket del 4 de mayo fue lanzada por manos de un
asesino pagado por los monopolios y enviado desde Nueva York
con el propósito específico de quebrar el movimiento por la
jornada de ocho horas. Vuestras Honorabilidades, nosotros
somos las víctimas de la conspiración más negra y más sucia
que jamás haya tramado el oprobio humano en los anales del
tiempo."
Pero quien hizo
sonar la nota más alta, al dirigirse al juez Gary, fue Spies:
"Si usted cree que ahorcándonos puede eliminar el Movimiento
Obrero, el movimiento del cual millones de pisoteados,
millones que trabajan duramente y pasan necesidades, y
miserias esperan la salvación, si esa es su opinión
[...]
¡entonces ahórquenos! Así aplastará una chispa, pero allá y
acullá, detrás de usted y frente a usted y a sus costados,
en todas partes, se encienden llamas. Es un fuego
subterráneo. Y usted no podrá apagarlo.
"Y ahora, estas son mis ideas. Constituyen parte de mí
mismo. No puedo despojarme de ellas, y si pudiese, no lo
haría. Y si usted cree que puede destruir esas ideas que
están ganando más y más terreno cada día, mandándonos a la
horca, si una vez más usted dicta pena de muerte a la gente
por haber osado decir la verdad, entonces, ¡orgullosa y
desafiantemente pagaré ese tan caro precio! ¡Llame a su
verdugo! Las verdades que fueron crucificadas en Sócrates,
en Cristo, en Giordano Bruno, en Huss, en Galileo,
todavía viven. Ellos y otros cuyo
número es legión, nos precedieron por este sendero. ¡Estamos
listos para seguirlos!"
Todos los alegatos de los acusados fueron inútiles. Como
es sabido, el 9 de octubre de 1886 se dictó la sentencia de
muerte. De acuerdo con una descripción del "New York
Times" de aquellas fechas:
"El rostro del juez Gary, al dictar la sentencia contra
Spies, se estremecía convulsivamente
[...]
y cuando llegó a la palabra ‘ahorcado’, apenas pudo
balbucearla, y con extrema dificultad pudo proferir ‘hasta
que esté muerto’. Estas últimas palabras apenas fueron
perceptibles."
El hombre de
letras más destacado de los EE.UU., William Dean Howells,
escribió: "Nunca los he creído culpables de asesinato, ni
de ninguna otra cosa como no sea de sus opiniones, y no creo
justo el juicio en que se les declaró culpables. Este caso
constituye la injusticia más grande que jamás haya amenazado
nuestra fama como nación".
No
hubo clemencia
Después que la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se rehusó
terminantemente a examinar el caso, denegando todas las
apelaciones, se fijó la fecha de la ejecución para el 11 de
noviembre de 1887. La única esperanza que quedó entonces fue
que el gobernador Oglesby conmutase las condenas a muerte
por las de cárcel perpetua.
Y los pedidos de
clemencia llegaron a millares al despacho del gobernador de
Illinois. Robert Ingersoll, Henry Demarest, John Brown, hijo
del gran emancipador, y cientos de ciudadanos destacados de
Chicago, le escribieron en ese sentido. También centenares
de dirigentes sindicales norteamericanos, incluyendo a
Samuel Gompers. Y desde todos los puntos del país, millares
de personas apelaron al gobernador Oglesby pidiéndole
clemencia y destacando que esos hombres iban a ser ahorcados
por sus opiniones políticas.
La Cámara de
Diputados de Francia envió un despacho oficial solicitando
clemencia y justicia al Gobernador. En Europa, en Italia,
Francia, España, Rusia, Holanda e Inglaterra los
trabajadores realizaron numerosas reuniones de protesta, y
sus organizaciones hicieron llegar hasta las autoridades de
Chicago centenares de pedidos de clemencia.
En Inglaterra,
Bernard Shaw y William Morris trabajaron intensamente en
múltiples gestiones tratando de salvar la vida de los
condenados.
De éstos, Fieldem y Schwab habían apelado las sentencias y
solicitado clemencia. También lo había hecho Spies, pero lo
lamentó poco después cuando se enteró de que había algunos
que lo interpretaron como señal de cobardía. Parsons, en
cambio, se rehusó terminantemente a pedir misericordia,
manifestando que eso era admitir su culpabilidad.
Recién mucho más
tarde, cuando ya el fin estaba próximo, Parsons dirigió una
comunicación al Gobernador. En los mismos momentos, también
Spies enviaba una nueva nota a Oglesby.
Ambas fueron leídas ante la máxima autoridad del Estado de
Illinois, justamente dos días antes de la fecha fijada para
la ejecución de los condenados. Joe Buchanan, dirigente de
los trabajadores y editor de un periódico sindical de Denver
(Colorado) fue quien se encargó de leerle ambas
comunicaciones al gobernador Oglesby.
La carta de Spies era un deliberado esfuerzo para anular
en todos sus términos su anterior petición de clemencia.
Decía en uno de
sus párrafos:
"Durante todo
nuestro juicio, a través de toda su tramitación, a lo largo
de todo el proceso, fue bien evidente y manifiesto el
propósito de hacerme pedazos para condenar con castigos más
leves a mis co-acusados. Me parecía a mi entonces, y a
muchísimos más, que la venganza pública podía darse por
satisfecha con una sola y única vida, es decir, la mía.
Tómela entonces, tome ya mi vida... Si debe haber un
asesinato legal, que sea de una sola persona, que sea
suficiente con el mío."
Según comentarios de la prensa de aquellos tiempos, que
tanto papel imprimió sobre los pormenores del juicio, cuando
Buchanan leyó el mensaje de Parsons al Gobernador, "la
sangre de los que lo escucharon se les heló en las venas".
"Si soy culpable
-había escrito Parsons- y se me debe ahorcar por mi
presencia en la Plaza de Haymarket, entonces espero que se
me conceda la suspensión temporal de mi caso, hasta que mi
esposa y mis dos hijos sean procesados y condenados a la
horca, ya que también estuvieron conmigo en la Plaza de
Haymarket en aquella reunión." El gobernador Oglesby,
escondiendo el rostro entre sus manos exclamó:
"¡Dios mío, esto es verdaderamente terrible!"
Pero ese mismo
gobernador Oglesby, recién el día anterior al fijado para la
ejecución, conmutó las condenas a muerte de Fieldem y Schwab,
por las condenas a prisión perpetua.
Y ese mismo día Louis Lingg apareció muerto en su celda.
Se dijo que se había suicidado, pero nunca se pudo
establecer concretamente si se suicidó o fue asesinado.
Lingg tenía 22 años de edad, desconocía totalmente el
inglés, y, aunque con bien poco fundamento, se decía que
"no tenía ningún amigo en el mundo, fuera de su Alemania
nativa".
Poco tiempo antes Parsons había escrito:
"A mi pobre y querida esposa: Tú eres una mujer del pueblo,
y al pueblo te lego. Debo hacerte una petición: no cometas
ningún acto temerario cuando yo me haya ido, pero asume la
causa del socialismo, ya que yo me veo obligado a
abandonarlo."
La ejecución
Los cuatro condenados, Spies, Parsons, Engels y Fischer,
en su última noche parecieron aliviados al ver que por fin
su calvario llegaba a su término. No pudieron dormir mucho,
pues en un local cercano a sus celdas los carpinteros
construían las horcas y el martilleo se oyó claramente
durante toda la noche. Esos obreros concluyeron su lúgubre
trabajo recién hacia la mañana. En esos momentos Parsons
comenzó a cantar "Marchando hacia la libertad", y su
voz de tenor se oía a través de toda la cárcel. Después
cantó "Annie Laurie", pero en voz más baja,
suavemente, como si fuese nada más que para él mismo.
En la mañana el alguacil Matson y sus ayudantes fueron a
sus celdas, amarraron pies y manos de los condenados y los
vistieron con unas mortajas blancas y flotantes.
Sabiendo que estaban preparando a su esposo para la
ejecución, la señora Parsons y sus dos hijos suplicaron
frenéticamente que se les permitiese entrar a la cárcel para
verlo por última vez. Sin embargo se les negó ese postrer
consuelo, y no pudieron pasar más allá del cordón policial
que se había tendido alrededor de la prisión; como siempre,
con el irrisorio pretexto de que los anarquistas intentarían
el rescate. Ante la insistencia de la esposa de Parsons, las
autoridades policiales no vieron solución más
"humanitaria" que arrestarla y arrojarla a una celda con
sus dos hijitos.
El local donde
se iba a llevar a cabo la ejecución estaba colmado de
periodistas y policías cuando entraron en él los cuatro
condenados. Permanecieron erguidos y altivos frente a sus
acusadores. La blancura de sus mortajas les hacía parecer
aún más altos sobre el cadalso, por encima de las cabezas de
los asistentes. Había mucha arrogancia en sus actitudes al
ir a ocupar su lugar bajo el lazo corredizo que les
correspondía a cada uno. Más de un testigo los comparó con
John Brown y sus hombres, que también habían muerto por la
humanidad.
Las últimas palabras
Cuando un
verdugo bajó la máscara sobre el rostro de August Spies,
éste pronunció una sola frase: "Llegará la hora en que
nuestro silencio será mucho más elocuente que las voces que
ustedes estrangulan hoy".
"Este es el momento más feliz de mi vida",
fue la única exclamación de Fischer.
"¡Viva la anarquía!",
gritó Engels.
Por último
retumbó en la sala la potente voz de Parsons:
"¿Se me permitirá hablar, ¡oh! hombres de los Estados
Unidos? ¡Déjeme hablar, alguacil Matson! ¡Que se escuche la
voz del pueblo!"
Y trató de continuar, pero se soltó el muelle que sujetaba
la trampa del cadalso y su cuerpo pendió en el vacío.
La perspectiva histórica
Al ahorcar a los mártires de Chicago, los magnates dueños
de los monopolios de aquel tiempo dirigían sus golpes no
tanto a los hombres que eran sus víctimas ocasionales en el
proceso de Haymarket, sino al movimiento que representaban;
no a las siete personas procesadas, sino a la fuerza mucho
más poderosa de los trabajadores organizados de todo el
país. Era al movimiento sindical en general, y a los
Caballeros del Trabajo en particular, a quienes los
capitalistas estaban dispuestos a aplastar.
Esto quedó bien de manifiesto en las declaraciones que
hizo un comerciante de Chicago refiriéndose a Parsons y sus
compañeros: "No, yo no considero
culpables de ningún delito a esas gentes, pero se les debe
ahorcar. Yo no le tengo miedo a la anarquía. ¡Oh no! es el
esquema utópico de unos cuantos maniáticos filantrópicos,
que hasta resultan agradables. ¡Pero lo que sí considero que
debe ser aplastado es el Movimiento Obrero! ¡Si se ahorca
ahora a estos hombres, los Caballeros del Trabajo nunca más
se atreverán a crearnos problemas!"
Sí los industriales no contrataron al desconocido que
arrojó la bomba en la Plaza Haymarket, lo cierto es que se
beneficiaron con el atentado utilizándolo hábil e
inmediatamente para llevar a cabo su ignominioso asalto
contra el sindicalismo. "La bomba que fue lanzada por un
desconocido -escribió John Swinton-
fue un magnífico regalo para todos los
enemigos del Movimiento Obrero. La han utilizado sañudamente
contra todos los objetivos que el pueblo trabajador está
empeñado en conquistar y en defensa de todos los males que
el capitalismo esta empecinado en mantener."
"La perspectiva histórica
-escribió William Dean Howells- es
que esta república libre ha matado a cuatro hombres por sus
opiniones. Ahora todo ha terminado, excepto el juicio que
comienza de inmediato por un acto maligno e injusto, y que
continuará para siempre."
© Rel-UITA
29 de abril de 2004
(1) Las heroínas olvidadas, mayo 2004.
|