|
Como toda fecha de los trabajadores, el 1º de Mayo tiene sus
raíces en una larga lucha contra condiciones de vida
inhumanas a
la que se creyó posible poner fin con horcas y
prisiones.
La lucha por las tres ocho –ocho horas para el trabajo, ocho
para el
descanso y ocho para el estudio y la recreación–
está en el origen de
esta jornada que, año a año, recupera
su fuerza simbólica: la demos-
tración de que el capitalismo,
sin el esfuerzo ajeno se detiene. Y la afir-
mación –como destacara Jean Jaurés– del entendimiento universal de los
trabajadores.
Ese día –predicó Pablo Iglesias, fundador de la Unión General
de Trabajadores
de España, líder socialista– ya no se lucha
sólo por reformas que beneficien a
los trabajadores de tal o
cual país o región, sino por soluciones favorables a todos
aquellos que sufren la tiranía patronal. Ese día no son
grupos de explotados los que
combaten contra grupos de
explotadores: es toda la clase oprimida que lucha contra
toda
la clase opresora; ese día, en fin, no se trata de
cuestiones que conciernen sólo a una parte del mundo del
trabajo, sino de aquellas que interesan y son susceptibles
de liberar a este mundo en su conjunto. Por esto, porque la
lucha de clases se afirma en ella de manera tan potente y
anuncia a los trabajadores un triunfo seguro, la
manifestación del 1º de Mayo es más que un hecho pleno de
brillo y de belleza: es una acción de suprema utilidad para
la clase de los trabajadores”. |
Como todo gran acontecimiento social, esta historia –de
homenaje a mártires y fe en el futuro– está precedida de
anunciaciones: una serie de propuestas (en la ciudad
imaginada por Tomás Moro en su “Utopía”, en la “Ciudad del
Sol” de Campanella, en “La República de los Iguales” de
Babeuf, para citar sólo algunos ejemplos) y en las
realizaciones de Owen, el fundador del cooperativismo, o en
las misiones jesuíticas en Paraguay, por recordar, además,
algunas obras concretas.
Aun antes del nacimiento de la clase obrera, toda una
corriente de grandes pensadores, críticos de las sociedades
de su tiempo, como los citados, fueron el germen, la brecha
por la cual abrieron su cauce las corrientes de lo que se
llamó socialismo científico.
Esos pensadores fueron llamados utopistas porque –como
explica Federico Engels– en una época en que la producción
capitalista estaba poco desarrollada no podían ser otra
cosa. “Estaban obligados a sacar de la cabeza los elementos
de una nueva sociedad, porque en la sociedad existente esos
elementos no se manifestaban todavía de un modo evidente
para todos. Se vieron obligados a apelar a la razón y la
fantasía porque no podían apelar a la historia de su
tiempo”. Pero en los aportes de todos ellos hay anticipos de
la sociedad más justa, sueño de todos los explotados. Uno de
esos autores, gestores de auténticas hazañas del
pensamiento, Helvetius, denunció, adelantándose a su tiempo:
“En la mayoría de los reinos no hay más que dos clases de
ciudadanos, una, a la que falta lo necesario; otra, que
rebosa de bienes. Y la primera no puede proveer a sus
necesidades más que por un trabajo excesivo. ¿Cómo hacer
para devolverles la felicidad? Disminuir la riqueza de unos,
aumentar la de los otros; poner al pobre en condiciones
tales que con un trabajo de siete u ocho horas puede
subvenir a sus necesidades y las de su familia”.
Babeuf prevé un trabajo igual y moderado e imagina ya las
máquinas no al servicio de pocos sino de la abundancia. Por
su parte, Owen dirá: “Nadie tiene derecho a exigir de sus
semejantes un trabajo más largo del que en general es
necesario para la sociedad, simplemente con el fin de
enriquecerse empobreciendo a otros. Porque el verdadero
interés de cada uno está en el bienestar de todos”.
|
Una gran clase, como una gran
nación, nunca aprende más rápido que
a partir de las consecuencias de sus
propios errores. |
|
Con la invención de la máquina a vapor y de las máquinas para
la elaboración del algodón comienza, en Inglaterra, la
revolución industrial “que avanzó tanto más potente cuanto
más silenciosa”. La antigua sociedad se desintegra y surge
un régimen de explotación que, durante años, no conoce
límites. Hombres, mujeres y niños son obligados a trabajar
de sol a sol. En “La situación de la clase obrera en
Inglaterra” Federico Engels denunciará esa realidad. De
cantidad de ejemplos tomamos uno, no de los más dramáticos,
al azar. Expone Engels: “Sucede a menudo que los muchachos
cuando llegan a casa se tiran sobre el piso de piedra,
delante de la chimenea, y se quedan dormidos, de modo que no
pueden tomar ningún bocado de comida y deben ser lavados
mientras duermen y llevados a la cama por sus padres: sucede
también que, por el gran cansancio, se echan en la calle y
en lo más avanzado de la noche son buscados y hallados
durmiendo por sus padres”.
Federico Engels, al describir la situación de la clase obrera
y las terribles condiciones en que surge el capitalismo, lo
define como un crimen social. Dice: “Si un individuo
produce a otro un daño físico tal, que el golpe le causa la
muerte, llamamos a eso homicidio; si el autor supiera, de
antemano, que el daño va a ser mortal, llamaremos a su
acción asesinato premeditado. Pero si la sociedad reduce a
centenares de proletarios a un estado tal que necesariamente
caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una
muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada o
de una maza; si impide a millares de individuos las
condiciones necesarias para la vida, si los coloca en un
estado en que no pueden vivir, si los constriñe, con el
fuerte brazo de la ley, a permanecer en tal estado hasta la
muerte, muerte que debe ser la consecuencia de ese estado;
si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares
de individuos deben caer víctimas de tales condiciones, y,
sin embargo, deja que perdure tal estado de cosas, ello
constituye, precisamente, un asesinato premeditado, como la
acción del individuo, solamente que un asesinato más oculto,
más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede
defenderse, que no lo parece, porque no se ve al autor,
porque es la obra de todos y de ninguno, porque la muerte de
la víctima parece natural y porque no es tanto un pecado de
acción como un pecado de omisión. Pero ello no deja de ser
un asesinato premeditado”.
La rabia ante las injusticias lleva a estallidos. Hay quienes
queman las máquinas, lo que el régimen pena con la horca.
Pero una gran clase, como una gran nación, nunca aprende más
rápido que a partir de las consecuencias de sus propios
errores (como observará Engels). Y poco a poco se va
aprendiendo la fuerza de la unidad, así como se perfilan dos
concepciones del trabajo que son dos concepciones del
hombre. Los que viven de su trabajo reclaman la reducción de
la jornada de labor. Los que amasan fortunas, como hoy, que
no son sino trabajo ajeno acumulado, responden con
afirmaciones que quedarán como auténticas expresiones del
espíritu capitalista: “Si se nos impide hacer trabajar diez
horas por día a los niños de cualquier edad, detenemos la
fabricación”, dirán los patronos ingleses.
En otros países los patronos han sido más francos –informaba
Emilio Frugoni al discutirse en el Parlamento uruguayo la
ley de ocho horas–, y han declarado con toda impudicia que
lo que a ellos no les conviene, es, precisamente, que los
trabajadores se instruyan, porque los instruidos se hacen
más exigentes. En Estados Unidos –agregó– un poderoso
industrial declaró ante el Instituto Americano del Hierro y
el Acero, que la consecuencia de las jornadas largas es que
durante todo ese tiempo los operarios no podían hablar de su
descontento. En Uruguay, el diputado Paullier sostuvo que la
jornada de ocho horas era perjudicial para los trabajadores,
porque después de diez horas de trabajo el obrero llega a su
casa cansado y no dispone de tiempo para ir a la taberna, lo
que fomentaría el alcoholismo.
La lucha
por las ocho horas y la huelga general
Años después, en 1825, los hilanderos de Nottingham abren
camino a las huelgas por las ocho horas. Una ola de
conflictos inunda Gran Bretaña. Luego se extiende al
continente y parece templarse en el amanecer revolucionario
de la Comuna, ahogado finalmente en la represión.
Pero la reivindicación de las ocho horas se une, cada vez
más, a la idea de una huelga general en un día determinado.
Ese día se concertará en América. Será el 1º de Mayo porque
en esa fecha se renovaban los contratos de servicio en la
mayoría de los estados de Estados Unidos.
A una prehistoria de siglos seguirán dos hechos decisivos:
las jornadas sangrientas de Chicago, en 1886, que fijarán en
la memoria popular el recuerdo de los mártires. Y luego la
resolución de dos congresos obreros: el de la Internacional
Socialista realizado en el París de 1889, que decidió:
“organizar una manifestación internacional, con fecha fija,
de manera que en todos los países y ciudades a la vez, el
mismo día convenido, los trabajadores intimen a los poderes
públicos a reducir legalmente la jornada de trabajo”.
Dicha resolución agregaba: “Visto que una manifestación
semejante ha sido decidida por la American Federation of
Labor para el 1º de Mayo de 1890, se adopta esa fecha para
la manifestación internacional. Los trabajadores de las
distintas naciones la llevarán a cabo en las condiciones
impuestas por la especial situación de cada país”.
Antes del crimen de mayo, Chicago, como tantas ciudades
capitalistas, ya era tierra de mártires. En su “Historia del
1º de Mayo”, Maurice Dommanget describe: “Muchos obreros
partían al trabajo a las cuatro de la mañana y regresaban a
las siete u ocho de la noche, o incluso más tarde, de manera
que jamás veían a sus mujeres y a sus hijos a la luz del
día. Unos se acostaban en corredores y desvanes, otros en
chozas en las que se hacinaban tres o cuatro familias.
Muchos no tenían alojamiento; se les veía juntar restos de
legumbres en los recipientes de desperdicios, como a los
perros, o comprar al carnicero algunos décimos de recortes”.
Por su población e impulso, Chicago era entonces la segunda
ciudad de Estados Unidos. Sus mataderos eran uno de los
pilares del empuje comercial de los nuevos amos, millonarios
en dólares, jefes del nuevo credo capitalista que definirá
“un estilo de vida”. Muchos de los habitantes de la región
provenían de otras tierras, expulsados por el capitalismo.
|
No se concibe cómo reclusión
semejante no los mueve al crimen. |
|
José Martí, el héroe, por esos años cronista en Estados
Unidos, describe el fenómeno de la emigración (que se
conoce, también, desde hace tiempo, por otras latitudes):
“Cuando los brazos se fatigan de no hallar empleo, o cuando
la avaricia o el miedo de los grandes trastorna a los
pueblos, la inmigración, como marea creciente, hincha sus
olas en Europa y las envía a América. Europa, más sobrada de
hijos que de beneficios, envía miles de hombres. Manadas –no
grupos de pasajeros– parecen cuando llegan. Son el ejército
de la paz. Tienen derecho a la vida. Su pie es ancho y
necesita tierra grande. En su pueblo cae nieve y no tienen
con qué comprar pan y vino. El hombre ama la libertad aunque
no sepa que la ama y viene empujado de ella huyendo de donde
no la hay, cuando aquí viene (...) ¿Qué han de hacer en
Alemania, donde el porvenir del hombre es ser pedestal de
fusil y coraza del imperio?”. Y describe cómo llegan “a la
tierra de los gigantescos racimos de uva” y “de los ríos que
arrastran oro” los inmigrantes, “hacinados en vapores
criminales”.
“No los llaman por nombres sino que los cuentan por cabezas,
como a los brutos de los llanos. A un lado y otro del globo,
del lóbrego vientre de los buques, se alzan jaulas de hierro
construidas en camadas superpuestas, subdivididas en lechos
nauseabundos a los que sube por una escalerilla vertical,
entre cantares obscenos y voces de ebrios, la mísera mujer
cubierta de hijos que viene a América traída del hambre o
del amor del esposo que no ha vuelto. Como a riqueza a que
no tienen derecho los sacan en majadas a respirar algunos
instantes sobre la cubierta del buque el aire fresco. No se
concibe cómo reclusión semejante no los mueve al crimen”.
Martí describe así la otra cara del heroísmo del empresario
privado, del que suelen hablarnos los corifeos del régimen
en su literatura de ficción.
Junto al poder de la burguesía lentamente se va creando
(fuego que por contraste define las sombras) la conciencia
revolucionaria. Con la crisis financiera de 1873 se viven
años difíciles; de represión enérgica. Pero el dolor y la
esperanza obrera engendran organizaciones. Se forman grupos
para luchar por las ocho horas. Los Caballeros del Trabajo
anuncian su rebeldía: harán todo lo necesario para concretar
esa demanda mediante la negativa a trabajar más de ocho
horas.
Otra vez, la acción por las tres ocho se asocia a la idea de
la huelga general. En noviembre de 1882 la asamblea de
sindicatos de Chicago declara que la jornada de ocho horas
aumentará las oportunidades de trabajo, “permitirá el goce
de más riquezas por aquellos que las crean”, “aligerará el
fardo de la sociedad dando trabajo a los desocupados”,
“creará las condiciones para el mejoramiento intelectual de
las masas”.
Por esos años crece la protesta. En Pittsburg se detienen los
ferrocarriles. La lucha se extiende. Pero los patronos –para
eso están las armas– imponen su paz. En la misma Pittsburg,
sin embargo, sobre el recuerdo de la represión crece la
Federation de Trade Unions, que se convertirá luego en la
Federación Americana del Trabajo (AFL).
En 1884, el Congreso de la Federación reconoce que las
gestiones ante Republicanos y Demócratas (los dos partidos
más fuertes de Estados Unidos) han fracasado. Muchos
militantes obreros plantean entonces la lucha directa contra
la patronal, y se abre camino la idea de una acción sindical
unánime.
La senda está trazada. Se resuelve que el 1º de Mayo de 1886
será una jornada de reivindicación de las ocho horas. Se
preparan folletos, periódicos, mitines.
El fuego de
la cuestión social
|
Cantidad de trabajadores fueron
abatidos a sangre fría y ninguno de
los asesinos fue llevado ante la
justicia. |
|
Ya abril amanece violento. Hay huelgas y enfrentamientos con
los encargados de la represión. Ante las llamas de la
cuestión social el presidente Cleveland reconoce en el
Congreso: “Las relaciones capital y trabajo son muy poco
satisfactorias y esto, en gran medida, gracias a las ávidas
e inconsideradas exacciones de los empleadores”.
Treinta y dos mil obreros de Virginia conquistan, en la
lucha, la jornada de ocho horas.
Dos enfoques estarán frente a frente. La AFL, cuyos
dirigentes en ese momento no están comprometidos con el
imperio (ni son los “césares de paja” o “déspotas benévolos”
de los que hablará Harold Laski) reitera conceptos: la
jornada de ocho horas aligerará el fardo de la sociedad
dando trabajo a los desocupados, disminuirá el poder del
rico sobre el pobre, no porque el rico desaparezca sino
porque el pobre mejorará; creará las condiciones necesarias
para el mejoramiento cultural de los trabajadores,
estimulará la producción, aumentará el consumo de bienes por
las masas, hará necesario el empleo cada vez mayor de
máquinas.
El 1º de Mayo de 1886, Estados Unidos se erizó de conflictos.
Los trabajadores habían anunciado que si los patronos no
aceptaban la reducción del horario de trabajo a ocho horas
estallarían conflictos.
Cinco mil huelgas, 300 mil huelguistas anuncian un nuevo
tiempo: “A partir de hoy ningún obrero trabajará más de ocho
horas”.
La jornada fue sangrienta en Milwaukee. Una descarga de
fusilería alcanzó a los manifestantes obreros, que
respondieron con piedras. Mueren nueve trabajadores. También
hubo enfrentamientos en Filadelfia, Saint Louis, Baltimore,
Louisville, Chicago.
En defensa del orden, el “Chicago Times” planteó: “La prisión
y los trabajos forzados son la única solución posible para
la cuestión social. Hay que esperar que su uso se
generalizará”.
Los trabajadores se movilizaban tras las banderas rojas y
negras de los anarquistas, que en Chicago contaban con
prestigiosos militantes. Dommanget destaca, además, el
aporte de la prensa anarquista: “El ‘Arbeiter Zeitung’, en
idioma alemán, se había convertido de trisemanario y
socialdemócrata de izquierda en cotidiano libertario bajo la
dirección de Hessois Auguste Spies, de 31 años de edad,
residente en América desde 1872. El ‘Alarm’, semanario en
inglés, tenía como redactor jefe a Albert Parsons,
estadounidense que en 1879 había declinado la candidatura a
la presidencia de Estados Unidos ofrecida por el Partido
Socialista Obrero. Lo secundaba Lizzie M. Schwab, en tanto
que Michel Schwab, su marido, redactaba con Spies dos
semanarios: el ‘Vorbote’ y el ‘Die Fakel’. En torno a estos
órganos y a ocho o diez grupos que reunían a casi dos mil
miembros, todo un núcleo de brillantes militantes,
agitadores de ideas con almas de apóstoles y temperamento
fogoso, se prodigaban sin límites.”
“Entre ellos sobresalía William Holmes, autor de diferentes
folletos, propagandista tan infatigable como Albert Parsons,
Lucy Parsons, William Snyder, Thomas Brown, Sarah E. Ames,
William Patterson, el doctor James D. Taylor y todos
aquellos que con Spies, Albert Parsons y Michel Schwab
llegarán a ser ‘los mártires de Chicago’: Samuel Fielden,
obrero textil inglés, Georges Engel, Louis Lingg, Adolphe
Fischer (alemanes) y Oscar Neebe.”
|
La masacre fue espantosa, pero es
imposible establecer el doloroso
balance. |
|
Los trabajadores de Chicago respondieron en gran número a la
huelga convocada para el 1º de Mayo de 1886. En los días
siguientes casi 40 mil seguían en la brecha y, por otra
parte, explica Dommanget, muchos debían enfrentar el despido
o el lock out patronal. En la fábrica de maquinaria agrícola
McCormick, 1.200 trabajadores fueron declarados cesantes y
sustituidos parcialmente por “amarillos”.
Una historia luego repetida en muchas latitudes se registra:
la patronal organiza una policía privada “de individuos sin
escrúpulos, que multiplicaban las provocaciones, seguros de
la complicidad policial y la impunidad judicial” (Dommanget,
obra citada, pág. 44).
Bogart y Thompson (en “The Industrial State”, citado por
Gregorio Selser) explican cómo la fuerza policial de Chicago
“reflejó la hostilidad de la clase empleadora en lo que
concierne a las huelgas”. “Para un escuadrón de la policía
montada o un destacamento, constituía un pasatiempo
dispersar a cachiporrazos a cualquier grupo de trabajadores.
Hombres, mujeres, niños y dueños de tiendas caían bajo ellas
por igual”. Al estilo de los “escuadrones” montados por las
dictaduras de hace pocas décadas en América Latina,
elementos a sueldo de las empresas imponían la voluntad
patronal. “Cantidad de trabajadores fueron abatidos a sangre
fría y ninguno de los asesinos fue llevado ante la
justicia”.
El 3 y 4 de mayo se producen los incidentes tantas veces
relatados: una multitud de trabajadores asistió a un mitin
en el que habló Spies, líder anarquista, director del
Arbeiter Zeitung. Un grupo se apartó del mitin y chocó con
rompehuelgas de la fábrica Mac-Cormick. (“Allí estaba la
fábrica insolente empleando, para reducir a los obreros que
luchan contra el hambre, a las mismas víctimas,
desesperadas, del hambre” describirá José Martí). Policías y
soldados (el doble brazo armado de la empresa) atacaron a
los huelguistas con revólveres y fusiles. Mientras los
obreros intentaban correr en ayuda de sus compañeros, el
mitin se dispersó. Pero los agentes dispararon contra los
que huían. Resultado: seis muertos más y cincuenta heridos.
Spies, en su prensa, convocó a la lucha: “La guerra de clases
ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica Mac-Cormick han
fusilado a los trabajadores. ¡Su sangre pide venganza!
¡Quién podría dudar de que los tigres que nos gobiernan
están ávidos de la sangre de los trabajadores! Pero los
trabajadores no son carneros. Responderán al Terror Blanco
con el Terror Rojo. Vale más la muerte que la miseria. Si se
fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que
nuestros amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad
lo que nos hace gritar: ¡a las armas!”.
Los grupos anarquistas convocaron, a la vez, a un mitin de
protesta en la Plaza del Mercado de Heno, a las siete de la
tarde. Al pie de la convocatoria se decía a los obreros:
“Armaos y apareced en plena fuerza”.
Pero a último momento –describe Dommanget– la manifestación
tomó un carácter pacífico y se recomendó a los manifestantes
ir sin armas, “y tan poco previó el matrimonio Parsons lo
que sucedería, que llevó a sus dos hijos pequeños”.
Crimen en
la plaza del Mercado de Heno
Al acto –autorizado– concurrieron 15 mil personas. Hablaron
Spies, Albert Parsons y Fielden. Más allá de la emoción, el
acto transcurrió en calma. Pero cuando la multitud se
retiraba la policía irrumpió en la plaza con violencia. Una
bomba cayó en filas policiales, derribando a unos sesenta
hombres, dos de los cuales murieron en el acto y seis más
tarde. Ello fue el comienzo de una masacre.
|
Bastaba la sospecha de una remota
conexión con el movimiento sindical,
aunque no se fuese anarquista, para
ser encarcelado. |
|
Samuel Yellen, citado por Gregorio Selser, no descartaría, en
sus análisis posteriores el hecho de que la bomba fuera
resultado de la acción de un agente provocador, porque
–sostiene– los funcionarios policiales de Chicago “eran
entonces muy capaces de semejante maquinación”.
Se abrió fuego sobre la multitud, lo que provocó numerosos
muertos y heridos. La masacre fue espantosa –relata
Dommanget– pero es imposible establecer el doloroso balance.
Un despacho de la agencia de Chicago, evidentemente
subestimando el saldo de muertos, habló de cincuenta
agitadores heridos, “muchos mortalmente”.
Se decretó el estado de sitio, se prohibió a la población
salir de noche a las calles, la tropa ocupó algunos barrios
durante muchos días y la policía vigiló estrictamente los
entierros de las victimas de la masacre para tratar de
descubrir en ellos a los militantes escapados de las
búsquedas. Las detenciones y los interrogatorios fueron
masivos. Fue allanado el “Arbeiter Zeitung” y apresado todo
su equipo de redacción presente en ese momento en los
talleres; especialmente la compañera de Schwab y Lucy
Parsons. Pero Albert Parsons logró escapar. Del plano
individual –explica Dommanget– el atentado se llevó al plano
colectivo, con el objetivo de procesar a todos los
militantes de los que los patronos deseaban desembarazarse.
A la caza
de anarquistas
Como es habitual, una larga prédica había preparado a la
opinión pública contra las reivindicaciones obreras. El
“Illinois State Register” consideró la lucha por las ocho
horas “una de las más consumadas sandeces que se hayan
sugerido nunca acerca de la cuestión laboral. La cosa es
demasiado tonta para merecer la atención de un montón de
lunáticos. Y la idea de hacer huelga en procura de ocho
horas es tan cuerda como la de hacer huelga para conseguir
paga sin cumplir las horas”.
A todos los luchadores sindicales les parecerá haber
escuchado esos argumentos alguna vez. Desde la ironía
(“montón de lunáticos”) hasta la defensa de “la prosperidad
del país” (en tiempos de globalización se hablará de las
inversiones), o la acusación a los dirigentes obreros
(“truhanes y demagogos que viven del ahorro de los
trabajadores”) y hasta el “alerta a los hombres honestos
pero engañados” que son llevados a la huelga y la violencia.
El fantasma del momento era el anarquismo. Aunque en realidad
(relata Selser en “Los mártires de Chicago”) bastaba la
sospecha de una remota conexión con el movimiento sindical,
aunque no se fuese anarquista, para ser encarcelado. Los
allanamientos de imprentas y domicilios privados, así como
la interrupción de asambleas gremiales, eran justificados
por las fuerzas de represión fabricando descubrimientos de
arsenales, depósitos de bombas, escondites secretos. Al
maltrato a los detenidos y a las torturas –señala Selser– se
agregaron “raterías a granel en toda casa que era
registrada”.
Neebe declara ante el tribunal: “En mi casa hallaron una
bandera roja con la que jugaba mi hijo”. Se registraron del
mismo modo “centenares de casas, de las que desaparecieron
numerosos relojes y dinero”.
“Demasiado
inteligentes para nuestros privilegios”
“Asesinos”, “agitadores”, “monstruos sanguinarios”,
“pestíferos sediciosos”, “gentuza”, “hez de Europa”. El odio
buscó desviar el proceso hacia los dirigentes anarquistas.
Fueron arrestados: Samuel Fielden, August Spies, Michael
Schwab, George Engel, Adoph Fischer, Louis Lingg y Oscar
Neebe. Albert Parsons, que permaneció en la clandestinidad,
se presentó el día del proceso para compartir la acusación
con sus compañeros.
|
Como tantas veces en las luchas
sociales, se intentó atribuir los
problemas sociales al demonio. |
|
Todo el juicio –como se probó después categóricamente– fue
una farsa destinada a procesar a los anarquistas. Un miembro
del jurado admitió, fuera del tribunal, que se trataba de
una mascarada, pero afirmó: “Los colgaremos lo mismo. Son
hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes para
nuestros privilegios”. El fiscal culminó su alegato en la
misma línea; dijo: “Declarad culpables a estos hombres;
haced un escarmiento con ellos, ahorcadles y salvaréis a
nuestras instituciones, a nuestra sociedad”.
Toda la campaña y el proceso se llevaron a cabo en nombre de
la patria. Los detenidos fueron acusados de agitadores
foráneos (“la hez de Europa que buscó estas costas para
abusar de la hospitalidad y desafiar a las autoridad del
país”, dijo el “Chicago Herald”). Como tantas veces en las
luchas sociales, se intentó atribuir los problemas sociales
al demonio: admitir causas en la protesta social sería
confesar las culpas del régimen.
Los cabecillas de “sediciosas y peligrosas doctrinas”, como
los calificara el “Chicago Inter-Ocean”, enfrentaron el
proceso y hablaron como profetas de un tiempo nuevo, que
vendrá. No hay mejor homenaje que escuchar sus palabras,
vencedoras del tiempo.
Fischer dijo: “En todas las épocas, cuando la situación del
pueblo ha llegado a un punto tal que una gran parte se queja
de las injusticias existentes, la clase poseedora responde
que las censuras son infundadas, y atribuye el descontento a
la influencia deletérea de ambiciosos agitadores. La
historia se repite. En todo tiempo los poderosos han creído
que las ideas de progreso se abandonarían con la supresión
de algunos agitadores; hoy la burguesía cree detener el
movimiento de las reivindicaciones proletarias con el
sacrificio de algunos de sus defensores. Pero aunque los
obstáculos que se opongan al progreso parezcan insuperables,
siempre han sido vencidos, y esta vez no constituirán una
excepción a la regla”. Agradeció a quienes habían pedido a
la Corte la conmutación de la pena de muerte, aunque agregó:
“Como hombre de honor y de conciencia no puedo pedir gracia.
No soy criminal y no puedo arrepentirme de lo que he hecho.
¿Pediría perdón por mis principios, por lo que creo justo y
bello? Jamás. No soy hipócrita y no puedo pretender que se
me perdone por ser anarquista; al contrario, la experiencia
de los últimos 18 meses ha afirmado mis convicciones”.
|
Todos los días se cometen
asesinatos, los niños son
sacrificados inhumanamente, las
mujeres perecen a fuerza de
trabajar, los hombres mueren
lentamente, y no he visto que las
leyes castiguen estos crímenes. |
|
Engel planteó: “¿Por qué razón estoy aquí? ¿Por qué se me
acusa de asesino? Por la misma que me hizo abandonar
Alemania: por la pobreza, por la miseria de la clase
trabajadora. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado
por el establecimiento de un sistema social donde sea
imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en
la degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire
son libres para todos, así la tierra y las invenciones de
los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de
todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la
naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a
la vida, a la libertad, al bienestar”.
Schwab denunció la comedia: “Denominar justicia a los
procedimientos seguidos en este proceso sería una burla. No
se ha hecho justicia ni podría hacerse, porque cuando una
clase está frente a otra es una hipocresía y una maldad su
sola suposición”. Al responder a los acusadores dijo:
“Habláis de una gigantesca conspiración. Un movimiento no es
una conspiración, y nosotros todo lo hemos hecho a la luz
del día. No hay secreto en nuestra propaganda. Anunciamos
una próxima revolución, un cambio en el sistema de
producción de todos los países industriales del mundo, y ese
cambio no puede menos que llegar”. Ante quienes pretendían
enjuiciarlos por asesinato agregó: “Si nosotros calláramos
hablarían las piedras. Todos los días se cometen asesinatos,
los niños son sacrificados inhumanamente, las mujeres
perecen a fuerza de trabajar, los hombres mueren lentamente
consumidos por sus rudas faenas, y no he visto jamás que las
leyes castiguen estos crímenes”. Aun frente a la horca, cada
uno de los condenados se mantuvo fiel al ideal y a la
condena al régimen: los cuatro ajusticiamientos tuvieron
lugar el 11 de noviembre de 1887, antes del mediodía, en el
patio de la prisión.
Parsons reclamó: “Dejadme hablar, sherif Matson. Dejad que se
escuche la voz del pueblo”. Fischer y Engel vivaron la
anarquía. Spies profetizó: “Salud, tiempo en que nuestro
silencio será más poderoso que nuestras voces que estrangula
la muerte”. Schwab y Fielden fueron condenados a prisión
perpetua. Neebe, a quince años.
La antevíspera de la ejecución –según el molde de muchas
prisiones– hubo un “suicidio”. Hoy está probado que ése fue
el primer crimen.
Martí ha dejado emocionado testimonio de los mártires, en
crónica para “La Nación” de Buenos Aires. En el minuto de
los adioses se registraron escenas desgarradoras. Lucy
Parsons, que publicará las últimas palabras de estos
militantes obreros, fue a suplicar que se le permitiera ver
a su compañero “con palabras que enternecerían a las
fieras”, según la crónica de Martí, pero su solicitud fue
negada. El juez, Oglesby, desechó todas las protestas.
Incluso un telegrama de los diputados del Sena y otro de la
extrema izquierda francesa. Muda, la cárcel entera, “algunos
orando, asomados a los barrotes de las celdas”, escucharon a
Engel recitar un poema revolucionario.
Años más tarde, John Altgeld, gobernador de Illinois, después
de una investigación, proclamó las infamias del proceso y la
inocencia de los condenados. Fielden, Neebe y Schwab
recuperaron la libertad. Habían padecido siete años de
prisión.
|
La jornada cuestiona, en el
silencio de las fábricas, de los
talleres, de las oficinas, con el
paro general, la propiedad privada
de los medios de producción y de la
tecnología. |
|
En 1886, el terror que siguió a la feroz represión destrozó
por un tiempo las organizaciones de los trabajadores, y el
movimiento obrero retrocedió. Pero el recuerdo de los
mártires permaneció para siempre ligado al 1º de Mayo y se
fue afirmando cada vez más, consolidándose inclusive como
fruto de una resolución de un Congreso Socialista
Internacional que resolvió organizar una gran manifestación
internacional en fecha fija (1º de Mayo) para plantear la
reivindicación obrera, a la vez, en todo el mundo.
Con el homenaje a los mártires, más allá de las
reivindicaciones concretas de los trabajadores de cada país,
la jornada cuestiona, en el silencio de las fábricas, de los
talleres, de las oficinas, con el paro general, la propiedad
privada de los medios de producción y de la tecnología (“de
las invenciones”) para reiterar palabras de Engel, uno de
los mártires, quien dejó dicho, además: “Mi más ardiente
deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos
y quiénes sus amigos”.
A los mártires, como a los luchadores obreros de las más
diversas latitudes, corresponde el homenaje de todos. Y la
lección de dos certezas: la de que siempre hay una segunda
justicia para los condenados de la tierra, y la de que otro
mundo, sin explotados ni explotadores, también será posible.
|
En Montevideo, Guillermo
Chifflet
© Rel-Uita
28 de abril de 2006 |
 |
|
|
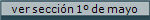
Volver
a Portada